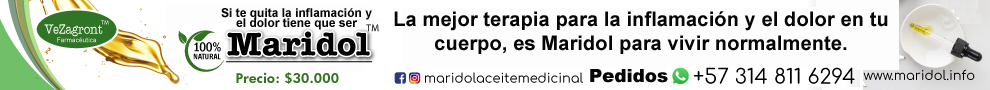|
|
Aprender de los derechos de los humanos y
de los no humanos

Por: Guillermo Navarrete Hernandez
En
ocasiones situaciones que acaecen en la vida pueden explicarse años
después. Desde joven tenía el convencimiento de lo público como
ejercicio profesional y propósito de vida. Con el tiempo forjé ese
destino. Es así, tan sólo dos meses en el sector privado, pero más de 40
años de servicio en entidades del Estado, desde obrero hasta asesor y
jefe de despacho.
Periplo que me ha permitido sumar experiencia y conocimiento sobre la
materia; sin embargo, dos hechos marcaron para siempre mi actitud frente
a la vida cuando en una época fungiera como Secretario de Gobierno en el
municipio de Facatativá, Cundinamarca, en sendos operativos de seguridad
con la fuerza pública: la captura de un adolescente con porte ilegal de
estupefacientes, quien, con sollozos, expresaba “por qué a mí, por qué a
mí”, con su mirada fija en la Sargento, policial que me informó sobre la
reiteración de dicha conducta. Sentimiento de profunda tristeza invadió
nuestros corazones y se reflejó en nuestros rostros.
Un
viernes en la noche, casi de madrugada, en zona céntrica de la ciudad,
requisas y acciones sobre habitantes de calle, provocó el lloro de uno
de ellos y el cuestionamiento en voz alta: por qué me sucede esto a mí.
En un gesto de afecto y con ánimo persuasivo, extendí mi brazo sobre su
hombro y, de manera garrafalmente equivocada, le expresé: mijo qué hace
Usted en Facatativá, más bien regrese a su tierra para no tener que
sufrir los embates de extraños y de las autoridades locales, a lo que
respondió, mi tierra es esta (efectivamente su familia habitaba en un
barrio cerca de allí), mis padres me echaron por ser consumidor y ahora
habito la calle. De nuevo, tristeza y reproches propios consumieron mi
corazón.
La búsqueda de explicaciones a este tipo de fenómenos, hizo necesaria la
academia, ya que empirismo y literatura son insuficientes. Aparece así
la Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto
de la Escuela Superior de Administración Pública. ¡Perfecto, pensé! Mi
Alma Mater, es y será un bálsamo en lo profesional y laboral.
El inicio, todo un despiste, pero la teorización, la lectura y los
debates, forjaron preguntas, formas y metodologías para alcanzar el
conocimiento deseado. El trabajo de investigación realizado en cinco de
los municipios de Cundinamarca más afectados por el conflicto armado:
Viotá, Soacha, San Juan de Rioseco, Yacopí y Cabrera, además de la
revisión de literatura, la guía de la tutora y de las entrevistas a
víctimas, actores institucionales, expertos y algunos exmilicianos de
las FARC, mostraron la crueldad de la guerra y la necesidad para la
sociedad de allanar caminos de perdón y reconciliación, tema que me
dedico a estudiar hace varios años.
En pandemia los cursos virtuales sobre justicia transicional
enriquecieron mi ser por la cantidad y calidad de los participantes. No
obstante, fue aquella llamada la que se constituyó en hito histórico
personal. Al otro lado de la línea, la funcionaria de la ESAP me
comunicaba la decisión de incorporarme como profesor para dictar
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Escuela de
Soldados Profesionales del Ejército en Nilo, Cundinamarca. Luego, la
inducción, los detalles y, por supuesto, las clases.
Las bahías, unos quioscos donde reciben instrucción los soldados, en
medio de la naturaleza, el calor, la picadura de zancudos y la necesidad
de implementar alternativas pedagógicas no tecnológicas y la catarsis de
algunos de ellos por su situación personal, dieron la oportunidad de
conocer seres humanos excepcionales, sencillos, pero sobre todo
vulnerables. Tales interacciones crearon un vínculo fuerte de afecto.
Reconocimiento que se expresa por medio de estas líneas a quienes pelean
sus
|
|
propias
batallas para superar sus carencias y las del eterno conflicto que sume
a la patria en ciclos de violencia, pobreza, victimizaciones y
exclusión. En ese contexto, es fundamental entonces aprehender no sobre
derechos humanos, sino de los derechos de los humanos y de los no
humanos, como sinos de protección, dignidad, pervivencia, convivencia,
resolución alternativa de conflictos y amor al prójimo.
CHARLAS CON UN MAESTRO SAMMASATI

Por: Gongpa Rabsel Rinpoché
Lama Sammasati para Latinoamérica
Ahimsa:
La práctica para vivir en paz
Ahimsa es
un término sánscrito que se traduce como "no violencia" y es un
principio fundamental del budismo. Se refiere a la abstención de causar
daño a cualquier ser vivo, tanto física como mentalmente.
En el budismo, la ahimsa no se limita a la ausencia de violencia física.
También implica evitar causar daño con palabras, pensamientos y
acciones. Esto significa cultivar la compasión, la empatía y la
comprensión hacia todos los seres.
La ahimsa se considera esencial para alcanzar la iluminación, ya que la
violencia genera sufrimiento y obstaculiza el progreso espiritual.
Practicar la ahimsa nos ayuda a desarrollar cualidades positivas como la
paciencia, la tolerancia y el amor, que son necesarias para alcanzar la
paz interior y la felicidad.
Algunos aspectos importantes de la ahimsa en el budismo:
• No matar: Esta es la regla más básica de la ahimsa y se aplica a todos
los seres vivos, incluyendo animales, insectos y plantas.
• No robar: Tomar algo que no nos pertenece causa daño a la persona a la
que le robamos.
• No mentir: Decir mentiras puede causar daño a otros emocional y
psicológicamente.
• No tener relaciones sexuales inapropiadas: El sexo consensuado y ético
no va en contra de la ahimsa, pero el sexo no consensuado, el adulterio
y la explotación sexual sí lo hacen.
• No consumir intoxicantes: Las drogas y el alcohol pueden nublar el
juicio y conducir a comportamientos violentos.
La ahimsa es un ideal que puede ser difícil de alcanzar en su totalidad,
pero es un principio que todos los budistas deben esforzarse por seguir.
Incluso pequeños actos de ahimsa pueden tener un impacto positivo en el
mundo.
¿Cómo podemos practicar la ahimsa en nuestra vida diaria?
• Siendo conscientes de nuestros pensamientos, palabras y acciones:
Prestar atención a cómo interactuamos con los demás y evitar causar
daño, incluso con palabras o pensamientos hirientes.
• Siendo compasivos y comprensivos: Tratar de comprender el punto de
vista de los demás y tener compasión por su sufrimiento.
• Perdonando a los demás: El rencor y la ira solo nos causan más
sufrimiento. Perdonar a los que nos han hecho daño nos libera de esas
emociones negativas.
• Ayudando a los demás: Cuando vemos a alguien que sufre, podemos
ofrecer nuestra ayuda de manera compasiva y sin esperar nada a cambio.
• Siendo vegetarianos o veganos: Evitar comer carne o productos animales
es una forma de reducir el sufrimiento de los animales.
|
|
Practicar
la ahimsa no solo nos beneficia a nosotros mismos, sino que también hace
del mundo un lugar más pacífico y compasivo.
Constituyente Campesina

Por: Edgar Cabezas
Si el
principal conflicto de guerra en Colombia se suscita por causas
agrarias, lo incuestionable es entonces comprometer a las multitudes
ciudadanas a que participen en la solución del problema en cada una de
las entidades territoriales delimitando el área rural, el uso de cada
uno de los predios según la disponibilidad de agua, la composición del
suelo y el refugio climático de protección contra la erosión eólica y
los procesos geológicos de remoción en masa, de tal manera que se
asegure la cosecha y se garantice que ésta se compre por contrato.
El libre
mercado es un mecanismo comercial regulado por disposiciones
constitucionales, tratados y convenios internacionales sobre los cuales
se establecen los contratos de comercio para el uso de los medios de
producción y las relaciones sociales de producción y comercialización a
los que están sometidos las mercancías y las personas para su
circulación en lo referente a movimientos y tiempos, de tal manera que
los productos lleguen al consumidor para su compra, y que la venta
revierta en el uso sostenible de la economía de los productores, quienes
deberán asignar las respectivas compensaciones a la sostenibilidad
ambiental.
La Constituyente Campesina es la respuesta a la Constitución del 91 que
trajo consigo la apertura económica con la que el neoliberalismo empezó
la globalización económica. Quedó entonces la economía en manos de las
multinacionales empresariales y financieras privadas, para así hacer
realidad la integración de todas las economías del mundo, mediante la
supresión proteccionista de las empresas públicas y de las barreras
arancelarias impuestas por las naciones Estado.
Adicionalmente, debe de ser el poder constituyente campesino quien
defienda la seguridad jurídica del Estado cuando el gobierno decida
empezar a renegociar los Tratados de Libre Comercio que han perjudicado
el equilibrio del mercado interno. Se define dicho punto como aquel en
el que la cantidad de demanda y la de la oferta son iguales, sin que
exista la presencia de un mercado externo subsidiado en detrimento del
precio de las mercancías producidas por el capital nacional.
Hay que regular mediante planes, programas y proyectos todas las cadenas
productivas agrícolas, pecuarias, pesqueras y forestales para garantizar
la soberanía alimentaria y alcanzar la erradicación del hambre y de la
pobreza. Se logra a partir de la industrialización del campo,
priorizando las cadenas productivas de leche, carne, café, maíz, papa,
yuca, arroz, frijol, lentejas y plátano y de las especies de pescados y
mariscos de los ríos y mares en manos de la economía popular de pequeños
y medianos productores asociados en organizaciones de segundo y tercer
nivel.
Especial solución mediante regulación exige la cadena productiva de la
coca, amapola y cánnabis como camino seguro hacia un nuevo campo libre
de las violencias paramilitares, guerrilleras y de la delincuencia común
organizada que haga tránsito a la paz y que, a su vez, ordene el
territorio alrededor del agua para que el campesinado deje de estar
asustado tanto en el periodo de lluvias como en el de sequía.
Las asambleas populares territoriales designadas como mecanismo de
participación social en los acuerdos de paz que el gobierno adelanta con
las organizaciones insurgentes están llamadas a ser el foro en el que se
generan las ideas que se han de convertir en leyes y éstas, deben de ser
llevadas a las bases en donde van a impactar. Es así como se podrá
continuar con el aprendizaje de la democracia directa que debe existir
entre el poder constituido y el poder constituyente.
|
|