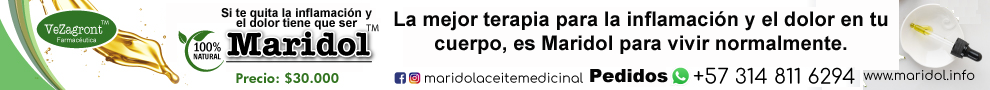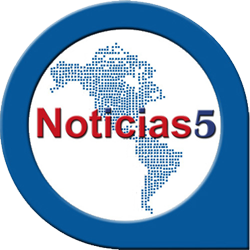|
|
EDITORIAL
Política
Aquello que concierne a la
totalidad de los ciudadanos de un nación es lo que se puede
definir como la política. Es pues, un tema de conversación de
todos, ya que se refiere a la libertad de cada uno de examinar
ese tema conforme a sus propios pensamientos e intereses, y por
lo mismo, de agruparse con los que le son afines en movimientos,
asociaciones y partidos para apoyar o estar en contra de las
mayorías o de las minorías que en el gobierno del Estado
dialogan respecto del interés general y del bien público.
Al conjunto de la sociedad le es imposible evadir el dialogo
respecto de las políticas públicas puesto que sin lugar a duda
toda medida político administrativa puede acabar beneficiando a
unos pocos y perjudicando a la gran mayoría, o lo contrario,
beneficiando a la gran mayoría y perjudicando a unos pocos, ya
que la regla de oro democrática es aquella que reza que
prevalence el interés general sobre el particular en los
regímenes plutócratas, es decir en el que gobiernan los ricos,
pero esta regla no se cumple.
La política pública debe de ser un proceso constituyente que
integra formas de pensar y de sentir diferenciadas para que con
la acción participativa de la ciudadanía las autoridades de las
tres ramas del poder público, acuerden los procedimientos
mediante los cuales se pretende asegurar los fines esenciales
del Estado que corresponden a la garantía de otorgar universales
derechos a todas las personas que a diario habitan el territorio
nacional, o prevenir una situación definida como potencialmente
problemática.
El principio fundamental que reconoce que Colombia es un Estado
social de derecho, organizado en forma de república unitaria,
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
tiene en su deber ser, la ausencia de políticas públicas
orientadas por la rama del poder público ejecutivo en beneficio
de los pobladores y de la naturaleza que comparten los atributos
naturales de la tierra y el trabajo, ya que estos son la fuente
de la riqueza que abastecen las rentas del Estado, cuya
finalidad es, desde la perspectiva del derecho la justicia
social y ambiental.
Muchas voces en Colombia se refieren a la política, cómo la “politiquería”,
término este que hace referencia a los políticos profesionales
que han constituido un cartel de contratación con el Estado
corrupto y criminal, parasitando las rentas del Estado y
apropiándose de manera fraudulenta de las ganancias del trabajo
colectivo de la Nación mediante interpretaciones jurídicas
lesivas al interés general. Esta condición prevalece por la
ausencia de políticas públicas que garanticen la igualdad de los
derechos de todas las personas y de la naturaleza ante la
constitución y las leyes.
En Colombia la ausencia de políticas públicas concertadas para
ser implementadas en el corto, mediano y largo plazo han
derivado en argumentaciones proclives a la demagogia y al
populismo, con los que se adula al pueblo concediéndole la razón
mediante la opinión pública que dicen representar los voceros de
los medios hegemónicos de comunicación, hoy en manos de
banqueros y empresarios privados que en defensa de sus interés
particulares ante el Estado social de derecho, anteponen el
estado social de opinión, en el que ciertamente, como lo dijo
Kid Pambelé, “es mejor ser rico que ser pobre”.
|
|
La política es una religión
donde el elegido tiene poder divino

Por: Zahur
Klemath Zapata
zapatazahurk@gmail.com
La historia de la humanidad está ligada a la religión y a su vez
la política. En un principio las dos se confundían y solo se
sentía el poder religioso que era la que dominaba la vida
humana.
Con la llegada de la filosofía, el raciocinio, la ciencia y la
física, la fantasía y las emociones comienzan a pasar a una
segunda línea donde juegan los dos según sus intereses
económicos y políticos.
Estamos en el siglo veintiuno donde la tecnología ha desplazado
creencias religiosas y ha creado otro universo de fantasía donde
el ser humano juega con sus fantasías en un realismo fantástico
que hace millonarios a quienes venden esos juegos.
Los políticos aquí son otros personajes que juegan con la mente
de quienes los escuchan y crean otra fantasía donde el ciudadano
es el peón de brega para sus actuaciones económicas y
criminales.
Nuestro avance genético solo está en una minoría, este, a su
vez, es más pasivo y permanece casi siempre en silencio, no
tiene el poder de protestar porque es minoría. Pero las hordas
de seguidores de los políticos avasallan cualquier enemigo que
el político tenga en mente atacar.
Cientos de miles de personas mueren hoy asesinadas por
inconscientes mandaderos que solo siguen órdenes del criminal
que está sentado detrás de un escritorio. Eso es lo que estamos
viendo en videos que suben a la red y solo nos horrorizan al ver
tanta criminalidad.
Hay gente que protesta, pero no es suficiente esos gritos de
dolor que son escuchados de todos los rincones del planeta. Las
religiones tienen dioses crueles que permiten toda esa crueldad,
o será que esos dioses sólo existen en nuestra imaginación y por
eso no hay fuerzas invisibles que detengan tanta masacre que ha
existido en la historia, antigua y reciente, de este planeta.
Somos crueles y desentendidos del dolor ajeno. Porque el dolor
de otros solo nos horroriza dentro de nuestras emociones. No
lloran los psicópatas, esquizoides o asesinos en serie porque
para ellos es parte de sus emociones. Y el resto tiene miedo de
lo que está pasando porque no saben cuándo esos golpes van a
tocar a su puerta y no saben cómo defenderse de ese enemigo que
todo el mundo conoce.
El mundo está perdido en su propia maraña igual que un huracán
que crece y disminuye según los cambios de temperatura. Así
estamos viviendo desde el día que se enfrentó Caín contra Abel
según la biblia. La muerte comenzó a tocar en todos los sitios
donde los humanos se asentaban.
Hoy lo sabemos todo en segundos y el odio está regado hasta en
los que dicen "¡Hay bendito!".
|
|
QUÉ LEE GARDEAZÁBAL

Por: Gustavo Álvarez Gardeazábal
Reseña de la novela póstuma de
García Márquez
Editada por Random House
Audio:
https://www.youtube.com/watch?v=W3WTOjQsteE
Es probable que cuando García Márquez hizo las
últimas correcciones al texto de EN AGOSTO NOS VEMOS no
existiera la Inteligencia Artificial ni que Cristóbal Pera, el
encargado de maquillarla 10 años después de muerto, supiera
tanto de la prosa garciamarquina.
No importa. Rehacer un libro que el autor no dejó terminado es
difícil y uno de nuestro premio Nobel mucho más. Pero resulta
tan delicioso leer esta novela de poco vuelo y saberse de nuevo
cargado en la hamaca insostenible de su prosa, que los detalles
del parto literario se olvidan.
Bien lo dicen sus dos hijos en el prólogo que hacen para
advertir que fue la batalla final contra el alzheimer la
verdadera razón para no haberla terminado.
Y lo reafirma, de otra manera, su restaurador, el
señor Pera, cuando, dice textualmente en el epílogo y explica
simplemente como lo rearmó: “mi trabajo consiste en hacerlo más
fuerte de lo que ya está en la página”. Pero como desde el
primer renglón hasta el último se palpa la habilidad del
narrador.
Como la fascinación por el adjetivo exacto enriquece al lector.
Y cómo se llega hasta a oler el inconfundible gesto de la mujer
casada, casi cincuentona, que repite religiosamente año tras año
la visita a la tumba de la madre en una isla, convirtiendo el
viaje en un acto de rebelión sexual contra el buen músico de su
marido.
También deja intuir, en detrimento de la tensión,
que acude no a ponerle flores a la tumba sino a levantarse la
bata y aventurarse con hombre distinto en cada viaje. Pero como
solo es por una noche, uno sabe muy bien que es una novela de
García Márquez, costeño machista pero temeroso de Mercedes
Barcha su esposa de toda la vida.
Tal vez no se trate de una obra maestra y quizás
los expertos críticos del macondiano hasta la pongan en la lista
de las obras menores de un autor tan prolífico. Pero da tanta
satisfacción encontrar el manejo magistral de la descripción y
la solvencia al llevar la trama por entre los vericuetos de una
misma tensión repetida, que cuando se termina la novela, se
cierra el libro y no provoca leer el epílogo de Cristóbal Pera
para no caer en la tentación de comprobar la maestría de las
correcciones que alcanzó a hacerle GGM al margen y que se
desparraman en las cuatro páginas facsimilares del borrador
original.
Un libro para pensar en la eternidad del texto literario y en el
gozo fugaz del sexo pactado con el calendario.
|
|