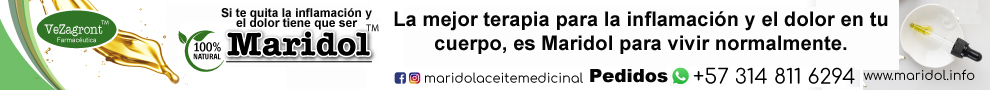|
|
Huracán Helene
causa 44 muertos y devastación en el sureste de EE.UU.

El huracán Helene ha dejado una estela de
destrucción en su paso por el sureste de los Estados Unidos,
cobrándose la vida de al menos 44 personas y causando
inundaciones que las autoridades han calificado como
"catastróficas". Millones de personas se encuentran sin
electricidad, mientras que los esfuerzos de rescate continúan en
medio de la devastación provocada por uno de los huracanes más
poderosos de la temporada.
El huracán, que tocó tierra el viernes cerca de Tallahassee, la
capital de Florida, alcanzó vientos de hasta 225 kilómetros por
hora, impactando con fuerza la región de Big Bend, al sureste
del estado. Los estados más afectados incluyen Carolina del Sur,
Georgia, Florida, Virginia y Carolina del Norte, donde se han
reportado víctimas mortales. Según los últimos reportes, al
menos 20 personas han muerto en Carolina del Sur, 15 en Georgia,
7 en Florida y una en Virginia y Carolina del Norte,
respectivamente.
El Centro Nacional de Huracanes (NHC) alertó sobre las
"inundaciones históricas y catastróficas" que afectaron a
grandes áreas de estos estados, especialmente en Atlanta, la
ciudad más grande de Georgia, y en las Carolinas. La situación
se agravó en las zonas montañosas de los Apalaches, donde se
registraron hasta 30 centímetros de lluvia en algunos lugares.
En Perry, una pequeña ciudad cercana al punto donde Helene tocó
tierra, los residentes sufrieron una pérdida total de
electricidad, y la única gasolinera del lugar fue arrasada por
los fuertes vientos. "Era como si mi casa fuera a volar", relató
Larry Bailey, un residente de 32 años que se refugió con su
familia mientras la tormenta golpeaba con furia.
A medida que Helene avanzaba hacia el norte, perdiendo fuerza y
degradándose a tormenta tropical, se reportaron escenas
dramáticas como la operación de rescate en un hospital de la
ciudad de Erwin, Tennessee. Más de 50 pacientes y personal
médico quedaron atrapados en el techo del edificio debido al
rápido ascenso de las aguas.
En Florida, el gobernador Ron DeSantis destacó que los daños
causados por Helene superan los de los huracanes Idalia y Debby,
que golpearon la misma región el año anterior. El mandatario
activó a la Guardia Nacional para apoyar en las tareas de
búsqueda y rescate, así como en el restablecimiento del
suministro eléctrico a los millones de afectados.
En Georgia, el gobernador Brian Kemp confirmó la muerte de 15
personas, incluyendo un socorrista. La ciudad de Valdosta, una
de las más afectadas, reportó más de 100 estructuras gravemente
dañadas, con varias personas atrapadas en su interior, lo que ha
complicado las labores de rescate.
En medio de esta emergencia, los científicos no han dejado de
señalar la posible conexión entre los fenómenos meteorológicos
extremos y el cambio climático. Aunque es demasiado pronto para
atribuir los eventos actuales exclusivamente al calentamiento
global, la creciente frecuencia e intensidad de huracanes como
Helene ha generado inquietud. “¿Es esta la nueva normalidad?”,
se preguntó Curtis Drafton, un voluntario de rescate en Florida.
“El año pasado tuvimos otra tormenta similar. Esto ya no parece
ser un evento único”.
Además de los destrozos en Estados Unidos, Helene había causado
daños significativos en la península de Yucatán, en México,
antes de continuar su trayectoria hacia el norte. Mientras
tanto, otras regiones del mundo también enfrentan desafíos
climáticos: el tifón Yagi en Asia y las lluvias extremas en
Europa y el Sahel subrayan un mes de septiembre excepcionalmente
húmedo en todo el mundo.
Muere Hasan
Nasrala, líder de Hizbulá, en un ataque aéreo israelí en Beirut

El líder de Hizbulá, Hasan Nasrala, ha sido
abatido en un ataque aéreo llevado a cabo por las Fuerzas de
Defensa de Israel (FDI) en los suburbios del sur de Beirut,
según confirmaron tanto el ejército israelí como fuentes del
grupo chií. Nasrala, quien había liderado la organización
durante más de tres décadas, fue eliminado junto a Ali Karki,
comandante del frente sur de Hizbulá, y otros líderes de la
milicia. Este ataque supone un golpe devastador para la
organización, con implicaciones de largo alcance para la región.
El ataque, ejecutado por cazas F-35 israelíes,
destruyó el búnker donde se encontraba Nasrala, situado bajo
varios edificios residenciales en el distrito de Dahiya, al sur
de Beirut. Según el comunicado del ejército israelí, el
bombardeo se produjo mientras la cúpula de Hizbulá planificaba
acciones contra Israel. Un total de 83 bombas de una tonelada
cada una fueron utilizadas para destruir la sede de la
organización, en una de las operaciones más grandes y precisas
en la historia reciente de la región.
Confirmación del fallecimiento
La muerte de Nasrala fue inicialmente anunciada por Israel, y
más tarde
confirmada por Hizbulá, tras varias horas de
|
|
silencio. Una fuente cercana a la
organización había informado previamente de la "pérdida de contacto" con
el líder desde la noche del viernes. Mientras tanto, en Irán, los
principales líderes del eje proiraní convocaron una reunión de
emergencia para discutir las consecuencias de esta pérdida para la
estructura regional de poder.
Nasrala, de 64 años, no solo fue el líder de Hizbulá,
sino también uno de los principales aliados de Irán en su lucha contra
Israel. Durante sus años al frente de la organización, Nasrala coordinó
actividades con otras milicias, como Hamas en Gaza y los hutíes en
Yemen, ampliando la influencia de Irán en el conflicto regional. Su
muerte, considerada por muchos analistas como un "terremoto" político y
militar, representa un punto de inflexión en la ya prolongada guerra
entre Israel y el eje liderado por Teherán.
Repercusiones inmediatas y futuras
El fallecimiento de Nasrala es un golpe devastador para Hizbulá, una
organización que ha sufrido importantes pérdidas en los últimos días
debido a los ataques de Israel contra sus infraestructuras y líderes.
Amos Yadlin, ex jefe de la inteligencia militar israelí, calificó la
muerte de Nasrala como "el golpe más duro" sufrido por la organización
desde su creación en 1982.
Israel permanece en máxima alerta ante la posibilidad de
represalias por parte de Hizbulá o de otros actores aliados, como los
hutíes en Yemen. De hecho, poco después del anuncio del fallecimiento de
Nasrala, un misil balístico disparado desde Yemen fue interceptado por
el sistema de defensa israelí cerca de Tel Aviv. Aunque el ataque no
causó víctimas, refuerza las tensiones en la región.
En el Líbano, el ambiente es de gran incertidumbre. Hizbulá es una
fuerza política y militar clave en el país, y la pérdida de su líder
plantea dudas sobre el futuro de la organización. A nivel inmediato, se
espera una respuesta militar, aunque el grado y la magnitud de la misma
dependerá de las capacidades actuales de Hizbulá y de las instrucciones
que reciba de Teherán.
Implicaciones a nivel regional
El ataque contra Nasrala llega en un momento de máxima tensión entre
Israel y los grupos proiraníes. Desde el pasado 8 de octubre, Hizbulá ha
incrementado sus ataques contra el norte de Israel en apoyo a Hamas, lo
que ha desatado una serie de enfrentamientos que amenazan con escalar
hacia un conflicto a mayor escala. La muerte de Nasrala podría acelerar
este proceso, aunque también podría llevar a una pausa temporal mientras
Hizbulá reorganiza su mando.
Por su parte, Israel ha dejado claro que no se detendrá ante ninguna
amenaza. El primer ministro Benjamín Netanyahu, que viajó a la ONU poco
antes del ataque, aseguró que "Hizbulá entenderá el mensaje" y advirtió
que el ejército israelí "todavía no ha utilizado todos sus recursos". La
operación que resultó en la muerte de Nasrala fue autorizada en las
oficinas centrales del ejército y la defensa israelí en Tel Aviv, y se
basó en inteligencia detallada sobre la ubicación del líder de Hizbulá
en su búnker en Dahiya.
La presión internacional
sobre Maduro crece en la Asamblea de la ONU

La presión internacional sobre el presidente venezolano
Nicolás Maduro ha aumentado considerablemente en el marco de la Asamblea
General de la ONU, en un momento en el que la crisis política y social
en Venezuela sigue agravándose. A dos meses de las elecciones
presidenciales del 28 de julio, en las que Maduro fue declarado vencedor
con un 52% de los votos, la comunidad internacional sigue dividida en
cuanto a cómo abordar la situación en el país. La oposición, liderada
por María Corina Machado, sostiene que su candidato, Edmundo González
Urrutia, fue el verdadero ganador, y ha presentado actas que, según
ellos, prueban un fraude electoral.
En la Asamblea General, Estados Unidos y Argentina han tomado la
iniciativa para intensificar la presión sobre Maduro y han hecho un
llamado claro a favor de una "transición democrática". Antony Blinken,
secretario de Estado estadounidense, fue enfático en su discurso,
afirmando que la voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada.
Blinken destacó la importancia de que los países se unan en la defensa
de los derechos humanos y apoyen un proceso que restaure la democracia
en Venezuela. En ese mismo contexto, la canciller argentina Diana
Mondino subrayó que la situación en Venezuela representa una amenaza no
solo para su propio pueblo, sino para toda la región.
Sin embargo, la respuesta de los países
latinoamericanos ha sido desigual. A pesar de los esfuerzos liderados
por Estados Unidos y Argentina, naciones clave como Brasil, Colombia y
México se han mantenido al margen de las acciones más contundentes.
Aunque estos países también exigen transparencia electoral, han evitado
adoptar una postura más crítica hacia el gobierno de Maduro. Brasil, por
ejemplo, ha insistido en la necesidad de que se publiquen las actas
electorales, pero el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha declinado
participar en reuniones que pudieran tensar aún más las relaciones
diplomáticas con Venezuela. Por su parte, Colombia, bajo el liderazgo de
Gustavo Petro, ha adoptado una posición similar, dejando claro que no
reconocerá el resultado de las elecciones hasta que haya una
verificación clara de los comicios.
México, dirigido por Andrés Manuel López
Obrador, también ha sido cauteloso en su enfoque. Al igual que Brasil y
Colombia, ha condicionado cualquier reconocimiento de Maduro a la
publicación de las actas electorales. Estos tres países han mantenido
una línea diplomática más conciliadora, buscando no romper del todo los
lazos con el gobierno venezolano, lo que contrasta con la postura más
dura de otras naciones.
|
|
En cambio, Chile y Uruguay han adoptado
posiciones mucho más críticas. El presidente chileno, Gabriel Boric, ha
sido uno de los líderes latinoamericanos más contundentes al condenar la
situación en Venezuela. Durante su discurso en la Asamblea de la ONU,
Boric no dudó en calificar al gobierno de Maduro como una "dictadura" y
denunció la persecución a opositores y el éxodo masivo de ciudadanos
venezolanos. Boric también llamó a una solución política que reconozca
el triunfo de la oposición y promueva una transición pacífica hacia la
democracia.
El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, fue igualmente enfático en su
condena. Lacalle Pou afirmó que no basta con exigir la presentación de
actas electorales, sino que se trata de reconocer directamente que hubo
un fraude. Tanto Uruguay como Panamá han mantenido una postura
radicalmente opuesta a la de Maduro, pidiendo un traspaso de poder
inmediato a Edmundo González Urrutia, el candidato opositor.
Ante estas crecientes presiones, el gobierno de Maduro ha respondido de
manera desafiante. En un comunicado oficial, Caracas acusó a los países
firmantes de la declaración liderada por Estados Unidos de ser "lacayos"
del gobierno estadounidense y denunció lo que considera intentos de
desestabilización y "ataques terroristas" dirigidos contra el presidente
y otros altos funcionarios. En represalia por las declaraciones de
Gabriel Boric, el gobierno venezolano también suspendió los vuelos
comerciales con Chile, lo que evidencia un endurecimiento de su posición
ante las críticas.
Maduro sigue insistiendo en la legitimidad de su victoria
electoral, asegurando que fue ratificada tanto por el Consejo Nacional
Electoral como por el Tribunal Supremo de Justicia, ambos organismos
bajo el control del chavismo. El gobierno también ha denunciado las
sanciones internacionales, especialmente las impuestas por Estados
Unidos, como una forma de agravar la crisis económica y política en el
país.
El Vaticano exige a
Nicaragua el respeto a la libertad religiosa

El Vaticano ha lanzado un contundente llamado al
gobierno de Nicaragua para que respete la libertad religiosa y otros
derechos fundamentales, en medio de una creciente represión contra la
Iglesia católica en el país centroamericano. Durante su intervención en
la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el cardenal Pietro Parolin,
secretario de Estado del Vaticano, expresó la preocupación de la Santa
Sede por las recientes acciones del gobierno de Daniel Ortega contra el
clero católico y las instituciones religiosas.
El cardenal Parolin subrayó que el Vaticano está
"particularmente preocupado" por las medidas adoptadas contra la
Iglesia, que socavan directamente la libertad de culto, un derecho
básico en cualquier sociedad democrática. Instó a las autoridades
nicaragüenses a garantizar el respeto a la libertad religiosa y se
mostró abierto a un diálogo respetuoso y constructivo con el gobierno de
Ortega para encontrar soluciones a la crisis. Esta intervención del
Vaticano llega en un momento en el que las tensiones entre el gobierno
nicaragüense y la Iglesia católica han alcanzado niveles sin
precedentes.
El enfrentamiento entre la administración de Ortega y la Iglesia
católica ha escalado desde las protestas masivas de 2018, en las que más
de 300 personas perdieron la vida, según cifras de la ONU. El gobierno
nicaragüense ha acusado repetidamente a la Iglesia de apoyar las
manifestaciones, que Ortega considera un intento de golpe de Estado
patrocinado por Estados Unidos. La represión no ha cesado desde
entonces, y recientemente, en agosto de este año, siete sacerdotes
fueron expulsados del país. Estos formaban parte de un grupo de 13
religiosos detenidos en la ciudad de Matagalpa, en el norte del país,
según el Colectivo Nicaragua Nunca Más.
La situación se agravó cuando en enero de este año el gobierno liberó a
dos obispos, incluyendo a Rolando Álvarez, tras su detención en 2022. A
estos religiosos se les permitió salir del país y fueron enviados a
Roma, en un claro mensaje de destierro. Este patrón de represión y
exilio de líderes religiosos ha sido una constante en los últimos años,
lo que ha provocado una creciente preocupación internacional.
Además de la persecución a la Iglesia católica, el gobierno de Ortega ha
intensificado su represión contra otros sectores de la sociedad. Según
el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, al
menos 45 personas, incluyendo opositores, líderes indígenas y laicos
religiosos, permanecen encarceladas por razones políticas. Este grupo
incluye a nueve adultos mayores, muchos de los cuales padecen
enfermedades crónicas y no reciben atención médica adecuada en las
cárceles, lo que agrava aún más su situación.
El informe del Mecanismo, respaldado por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), destaca que la represión del gobierno no solo
se limita a los detenidos, sino que también se extiende a sus
familiares, quienes enfrentan hostigamiento y amenazas constantes, así
como la posible confiscación de sus propiedades. La situación es
especialmente crítica para aquellos cuyas familias han sido desterradas
del país, un fenómeno que ha ganado notoriedad en los últimos meses.
A pesar de algunas excarcelaciones recientes, como la liberación de 135
presos políticos en septiembre tras una negociación con Estados Unidos,
la crisis de derechos humanos en Nicaragua sigue siendo grave. La
práctica de desapariciones forzadas también continúa, con varios casos
alarmantes de personas cuyo paradero y estado de salud son desconocidos.
|
|