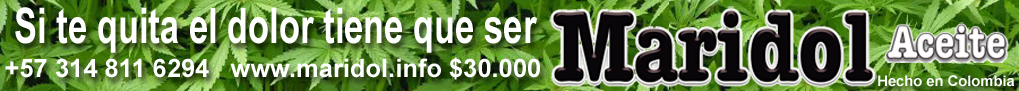|
|
Los papeles del secuestro
de Álvaro Gómez
Cómo
rescató un nadaísta
“la lonchera del hijo de Lindberg”
Jotamario Arbeláez

Hace tres años, el autor
de esta crónica entregó al rector de la Universidad Sergio
Arboleda, Rodrigo Noguera, fotocopia completa de los documentos
—escritos y dibujos—, elaborados por Álvaro Gómez durante su
cautiverio por el M-19 en 1988 Los originales de estas 200
páginas ya habían sido devueltas por el comandante Carlos
Pizarro al líder conservador, a través del nadaísta que se las
había solicitado, en enero de 1989, para ser publicadas como
anexo en el libro que preparaba Gómez, Soy libre. Pero el recién
liberado no utilizó ese material —salvo algunas cartas—-, y los
documentos, o fueron destruidos o se extraviaron de nuevo, pues
no aparecieron en sus archivos consultados después de su
asesinato. La crónica, con la reproducción de algunos dibujos y
textos del político asesinado el año anterior, apareció completa
inicialmente en Cromos y El Tiempo, y finalmente en el libro de
memorias Nada es para siempre, publicado por Aguilar en 2002.
Los documentos rescatados reposan en su totalidad en la
Universidad Sergio Arboleda, en medio de la biblioteca personal
de Álvaro Gómez cedida por su familia.
En vista de que en las festividades de fin de año un repentino
ataque de gota me cae de sorpresa sobre el hállux de mi derecha,
decido encaramar la pierna en un puff, poner a Edith
Piaff en el láser, y dedicarme a la impenitente lectura de las
ciento ochenta y tantas páginas escritas, la mayor parte en
español y una significativa parte en francés, por el doctor
Álvaro Gómez Hurtado para ocupar las horas oscuras de su
secuestro reciente.
Por la ventana de la casa que estreno me entran, paralelos
con el verdor de los cerros, los zancudos y la vergüenza de lo
que ocurre con la patria que me endilgaron. Cerros de muertos
diarios con la información de una guerra tan sucia que no hay
casa dónde lavarla. Afortunadamente soy un ciudadano libre de
toda sospecha. Soy librepensador silencioso. Al lado de mi
máquina de escribir reposan unos borradores tardíos de la
protesta contra la invasión armada al Teatro La Candelaria, en
uno de esos actos propios de nuestros orondos gobiernos
liberales en homenaje a la cultura, que les refrescan a los
olvidadizos las vejaciones a Luis Vidales, a García Márquez y a
Feliza Burzstyn. Y unos textos publicitarios erráticos para la
campaña de seguridad de Bogotá. Porque de alguna forma tiene uno
que estar protegido.
Leo con
fervor el mamotreto escrito en letra grande y clara que delata
falta de gafas, y sigo el ritmo de su pensamiento y de la tinta
de su estilógrafo que cada cierta cantidad de páginas amenaza
con eclipsarse. Originales y fotocopias de cartas cruzadas con
el mundo y con sus captores. Carta que se quedó sin estampillar
al señor presidente de la República. Página pergeñada con
propuestas para la paz. Sesenta páginas más a manera de
reconciliación con la vida en un diario anecdótico y reflexivo.
Anotaciones para sacar al país del atolladero y apuntes gráficos
de su rostro, sus manos, unas rosas y sus acostumbrados caballos.
Tener acceso a la intimidad del pensamiento y las evocaciones de un
hombre severamente vigilado y sin una perspectiva clara de su
inmediato destino despierta mi complicidad con su desamparo.
Sigo el hilo de su niñez tirante de nostalgia entre la Bogotá
del tranvía y la Europa de los futuristas. Su paso por entre la
fauna política que rodeaba a su padre y por entre los animales
disecados que visitaba en el museo de historia natural de La
Salle. Y siento el privilegio del voyerista intelectual
conmovido con este párrafo:
“Qué delicioso encanto tiene este oficio de escribir para mí
mismo. Sin preocupaciones de estilo, a sabiendas de que estos
apuntes nunca serán leídos por nadie!”
Curiosas manos en las que vino a caer el testimonio memorioso
de un humanista en aprietos. Doy un salto mortal del diario al
copioso capítulo de la correspondencia. Un oficial mayor le
pregunta por la fórmula de sus gafas, pasada una semana se las
hace llegar. Luego la comandancia le remite una Biblia.
Estallan los cristales en
la luz de la pólvora. “Cañonazos” bailables en las emisoras
ponen en la pista el 89.
Comienzo el
año desentrañando la minúscula letra de los mensajes de Pizarro
y la altiva y ceremoniosa voz de respuesta de su cautivo.
Pizarro le trata de “tú” y él le contesta al comandante de “usted”.
Leo un último párrafo de su diario antes de meterme en el sobre,
agobiado por el estruendo pirotécnico de la calle, por los pitos
de los vecinos y la gota de dolor insistente sobre el más gordo
de mis dedos:
“Junio 23. Hoy me han
traído papel. Me vieron escribir furtivamente y al colocarme
enfrente la resma inmaculada, me han puesto ante un desafío que
no quiero aceptar, porque el destino de estos papeles queda en
manos ajenas si yo no logro destruirlos antes de mi final, como
es mi propósito”.
Álvaro Gómez debe estar en la Ciudad Luz, del brazo de su
esposa recibiendo con beneplácito el 89 con sus cabañuelas,
brindando con champaña por ser libre como el oxígeno, poniendo
punto final —el año en que se cumple el bicentenario de la
Revolución
Francesa—, al relato, memoria y
|
|
enjuiciamiento de su tiempo, de su patria y de
su secuestro. ¿Cuánto no daría el doctor Gómez por recibir de regreso estos
originales sobre los que duerme mi gato?
Apago la luz de mi
lámpara. ¿En qué lugar de las montañas y de qué forma estarán celebrando Pizarro
y sus compas del Eme la llegada del año nuevo? ¿Se estará incubando la paz bajo
su sombrero?

Los últimos vientos del 88 refrescan las avenidas caleñas y las piernas de las
muchachas. Estoy en el Café de los Turcos degustando una ensalada de berenjena,
cuando veo llegar a mi amigo Felipe Domínguez Zamorano, el impresor de los
caballos de Álvaro Gómez con un paquete bajo el brazo.
Me invita a su
apartamento para hacerme partícipe de un proyecto al que está entregado. Va a
publicar, bajo el sello editorial de sus iniciales, el esperado libro de Álvaro
acerca de su secuestro y ya ha recibido desde París la mayor parte del texto.
Por ser de su entera confianza, me da acceso a algunas páginas que considero
emocionantes por el suceso pero frías por el análisis, más cartesianas que
rocambolescas. Luego me enseña la nota remitente, donde consigna el doctor Gómez
que “Si se consiguiera que el M-19 devolviera mis papeles y las cartas que nos
cruzamos con Pizarro, podría hacerse un apéndice o anexo”.
Le apunto a mi amigo
editor con el índice que ése es el tiro, que así el libro ganaría en interés
para el público raso, deseoso, por la natural avidez sensacionalista, de conocer
el pensamiento plasmado de un hombre que estuvo caminando por el vacío. Y como
sé que a un poeta de mi kilometraje le debería ser fácil encontrar un contacto
con la plana del Eme, me ofrezco —para lucirme ante mi amigo— a hacerle la
diligencia, a sabiendas de que en estos casos la peor diligencia es la que se
hace.
Y preciso. Entre los asistentes fortuitos a mi taller de
poesía en la Casa Silva aparece un joven de buen semblante y mirada perspicaz,
oloroso a loción de yerbas del monte. Recuerdo haberlo visto en La Picota cuando
les llevé a los presos políticos una tajada del premio de poesía de La Oveja
Negra. Tomamos un té con democracia. Hablamos del proceso de paz con las
espaldas contra la pared. Le hago entrega de la fotocopia del mensaje de Álvaro
a Felipe clamando por sus originales, y en un bordito le escribo un hai kai al
comandante Pizarro solicitándoselos.
Tras una corta semana estamos nuevamente sentados el contacto y yo
frente al mismo té frío con democracia y limón. Trae un paquete envuelto en
periódicos. El mesero da vueltas alrededor de nosotros como mosco en azucarera.
Comienzo a ver tiras por todas partes, pero son serpentinas de la pasada Navidad.
Voy al baño con el paquete, lo abro y descubro semejante arsenal: diarios,
cartas, dibujos, autorretratos; aparte de los grafitos, lo más original que
puede uno ver en un orinal.
Le pregunto al contacto
cómo es posible que Pizarro haya depositado en mí toda su confianza, que sin
ninguna condición haya puesto en mis manos esa papa caliente. Me contesta:
“Poeta, es que tú no sabes lo que le debemos al nadaísmo. Gracias a la
literatura de ustedes dimos el bote de la ortodoxia a la imaginación. Nuestro
Gonzaloarango se llamó Jaime Bateman.”
No sé cómo me quedó el ojo.
Me provoca llevar a guardar esos documentos a la Corporación de
Teatro, ya que un raya no cae dos veces en el mismo sitio, pero para mayor
seguridad alquilo otro apartamento. Pienso que si me cogen con las manos en esa
masa van a pensar que yo también tuve velas en ese encierro. Llamo
insistentemente a Domínguez, el editor, pero el automático me contesta que está
en Cali, en Santa Marta, en Miami. Le dejo mi teléfono y un mensaje cifrado:
“Obtenidas las libretas de calificaciones de los chicos malos.” Soy un héroe.
Ahora soy la mano
derecha de Alvaro Gómez, pienso, y como un rayo, el fantasma liberal de Rionegro
de mi papá me castiga: me cae la gota sobre el dedo gordo de mi pierna diestra.
La acomodo en el puff, pongo en el láser evocaciones de París, y
distraigo el fin de año en la profunda intimidad conceptual de un hombre privado
de la libertad y que ahora es libre.
El domingo 15 de enero mi apartamento de Pasadena se estrena con una llamada de
París, a juzgar por el acento la operadora. “C'est le poete Jotamarió? Un
moment. Va le parler monsieur Hurtadó.” Minutos antes me ha llamado de Miami
Felipe Domínguez, el presunto editor de los papeles del infierno del político
secuestrado. Me dice que se ha formado un lío de la madona bajo las toldas godas.
Los amigos de Álvaro que han seguido rastreando los documentos y los del Eme
contestan que cuánto hace que los mandaron. Felio (Andrade) ha aparecido por la
televisión mostrando dos retratos que le facilitaron para las tapas de un libro
que él, a su vez, prepara sobre el secuestro. Porque en río revuelto, a pescar
se dijo. Como todos los ojos azules apuntan hacia Felipe, él ha dicho que lo
esculquen, que él no los tiene. Ha llamado a su oficina de Bogotá y allí le han
confirmado que yo lo ando buscando desde hace 15 días “con las libretas de
calificaciones de los chicos malos, o si prefiere, con la lonchera del hijo de
Lindberg”. Me dice que se ha retirado del proyecto de edición del libro. Este va
a aparecer por entregas en El Siglo. Que Álvaro va a llamarme y que sólo
a él le debo devolver sus papeles.
—Aló, doctor Gómez. —Poeta, cómo le va, sé
que me tiene una buena noticia. —Cómo no doctor y estoy ansioso por dársela: ¿cómo
prefiere que lo haga, por fax o DHL?
|
|
—No se preocupe por eso, sólo quería saludarlo
y saber de su poesía. —Estoy loco por deshacerme de sus escritos, desde que los
tengo no duermo y si duermo sueño que me caen del Caes, creo que lo mejor es que
usted me los reciba. —Me gustaría echarles un vistazo, tal vez no valgan la pena,
deben estar precariamente escritos, con la poca luz que yo tenía. —No, maestro,
si son páginas excelentes, con decirle que me las he leído seis veces. —Mire,
poeta, yo viajo mañana a Bogotá; si usted quisiera pasar por mi casa el martes a
las seis, tomaremos un drink y hablaremos de poesía. —Que sea a las seis y
media, doctor, y hablaremos de lo que sea.
Y aquí tenemos, el martes 17 de enero a la hora en punto, al
poeta nadaísta Jotamario enfundado en un elegante abrigo azul hasta media pierna,
con un maletín de becerro pendiente de su mano derecha dirigiéndose a su destino.
¿Qué pasaría, va pensando el vate al que un amigo prudente ha dejado en Mr. Ribs
a tomar un whisky, si un raponero, un reportero, un espía, un agente secreto o
un coleccionista lo despojara de esta “lonchera”? ¿Con qué cara se presentaría
ante Gómez o Leongómez? Da un rodeo con fuerte estilo para despistar la amenaza,
ingresa en un modesto garaje donde una viejita cegata le confecciona de rapidez
una fotocopias borrosas, y al llegar da su nombre por el citófono a manera de
santo y seña, C'est le poete Jotamarió. Lo hacen subir directamente al
apartamento del dirigente conservador y el ama de llaves le conduce a la
biblioteca.

Y aquí llega a estrecharme las manos "el último liberal". A renglón seguido
entra en este relato un testigo de excepción, el doctor Enrique Gómez Hurtado,
ángel custodio de su hermano. —Sentémonos. ¿Le provoca un whisky? —No doctores,
digo con todo el dolor del alma, un ligero golpe de gota aqueja mi pierna. —¿No
está tomando Colchimedio? Es bendito —me dice Enrique en tono conciliador y
paternalista—. Un amigo de la costa no soportaba sobre su dedo gordo ni el
contacto con la brisa.
—Aquí le mandan los muchachos del Eme sus cartas y sus
retratos, doctor Gómez, —le digo sentándome a su lado en el mullido sillón de
cuero—. ¿Quiere que inventariemos los documentos? — Y lo hacemos, folio por
folio. Finalmente, me firma un recibo.
—Ahora sí le acepto ese whisky
—flaqueo—. Al fin y al cabo es un momento digno de celebrarse—. Gómez Hurtado
Enrique está maravillado de que haya aparecido, sonríe, “la lonchera del hijo de
Lindberg”. —Hemos hecho lo imposible por lograr ese rescate. Ni Lucio (Ramiro),
ni Felio, con todas sus argucias, pudieron obtener esas hojas. ¿Usted qué se
unta? —En una sociedad como la nuestra, —le digo—, no hay nadie en quien confiar
sino en sus poetas. Como han confiado ustedes, han confiado los guerrilleros.
—Otra cosa, doctores, no
quiero tener ningún tipo de complicaciones con la Policía. Luego de varios años
de trabajo he logrado por fin organizar en 10 mil carpetas marcadas “Los
Sagrados Archivos” del nadaísmo, y este trabajo mal podría resistir un
allanamiento. Además, quedaría muy mal que esto le pasara a un creativo de la
campaña por la seguridad de Bogotá. Y por añadidura, poeta, como el ultrajado
Luis Vidales.
—De ninguna manera, Dios lo ampare, —me dice Álvaro Gómez—,
en caso de que usted tuviera algún malentendido legal nosotros proclamaríamos su
absoluta inocencia. —Además —añade Enrique Gómez—, nadie va a saber que usted
nos entregó estos papeles. Esto se queda entre nosotros en el mayor sigilo.
—Ni en el mayor sigilo ni en el general anonimato, doctor. Si
en esta oportunidad arriesgo el pellejo gratis sirviendo de mediador y de
correveidile, no es por pertenecer al M-19 ni al lauroconservatismo, sino para
cumplir una promesa al Señor de Monserrate para que me seque la gota. Además,
habrán de haber visto que me estreno como columnista de El Tiempo, y no me
caería mal un Pulitzer Price por esta periodística hazaña. Y aquí viene mi
última petición: deseo que se me permita publicar en ese periódico algunas
páginas que me parecen particularmente impactantes del diario que devuelvo, como
culminación a mi crónica sobre el rescate de estos papeles.
—Tendría que revisar la redacción de esas páginas. Podría
haber descuidos de estilo. Pero me parece justa su petición.
Me levanto. Saco de uno de los entrepaños del maletín un ejemplar de mi libro El
profeta en su casa y lo dono a su biblioteca. Sobre uno de los grabados de
caballos que ha estampado Felipe Domínguez, que me alarga obsequioso, me coloca
una bella y estimulante dedicatoria.

Me dirijo al vestíbulo, escoltado por los dos próceres. —Ha
cumplido usted a cabalidad su misión. Muchas gracias. Pero espere, poeta, se le
está quedando el abrigo—. Y mientras lo sostiene con sus manos en alto para
ayudar a ponérmelo, me dice Álvaro Gómez risueño: —Tiene usted un abrigo como
para presentar las cartas credenciales ante el gobierno de Su Majestad! — A lo
cual me vuelvo para contestarle: —Gracias, presidente. Para eso lo mande hacer.
CROMOS.
Noviembre 4 de 1996
|
|