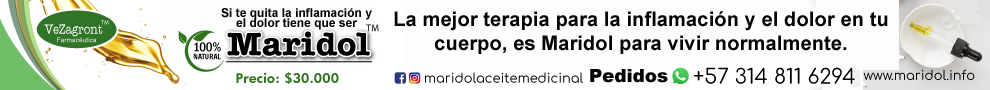|
|
Ataque al corazón o El lugar de
los hechos

Por: Jotamario Arbeláez
Para Almendra Tello
Desde que me matriculé en la poesía siendo un piernipeludo, como
nos llamaban a los que andábamos aún de pantalón corto, hasta
años más tarde cuando abandoné la idea del suicidio que me
rondaba por leer a ciertos filósofos disparatados, traté de
seguirle el ritmo y el tono y el estilo a unos aedos que
encontré de casualidad en un libro viejo lleno de princesas
encastilladas en la última torre mirando por la ventana ese
punto móvil que debería ser su liberador a caballo con sus
gualdrapas, que terminaría semiarrodillado, con una mano al
pecho y la otra al cielo.
Pero debía profundizar otro poco. No podía quedarme en los
cuentos de hadas más noches que las mil y una, imaginándome qué
cosas a cual más borrascosas. A lo primero que le debía prestar
atención era a la manera de detallar el amor del que aún no
tenía la menor idea, ni de sentirlo ni de hacerlo y menos de
describirlo. Lo percibía como una especie de encantamiento que
desencadenaba los cuerpos haciendo que se empotraran.
Según nociones ancestrales era un don de la divinidad para que
la humanidad unida y solidaria no se matara, para que se
forjaran idilios y se formaran familias, para que surgieran los
hijos que perpetuaran apellidos con o sin lustre, para que los
poetas y los cantantes cantaran y con su canto encantaran a las
musas encantadoras. Pero también se rumoreaba que quienes se
entregaban con alma, vida, corazón y sombrero al sacerdocio de
la palabra escrita o entonada para hacerla objeto de corrían el
riesgo de perder por entero esas pertenencias. Ni el amor
cantado ni la canción amorosa generaban un estipendio. A no ser
el amor venal o prostituido, pero eso era por entonces
terminología vedada.
Había que ver cómo desde la antigüedad oriental se escogió el
corazón como la caja fuerte de tan singular sentimiento y en
occidente establecieron como su símbolo
|
|
esa caricatura coloreada de colorado, sin parar
mientes en aurículas y ventrículos. Los amantes se llamaban corazón mío, dónde
estás corazón, corazón de melón, de todo corazón te entrego mi ser, hazme tuya.
Todo porque Aristóteles había salido con el cuento imposible de verificar de que
el corazón era la residencia del alma.
Hasta que científicos especialistas en neurociencia, de universidades
norteamericanas y canadienses (el dossier es extenso y no cabe en este
responso), descubrieron que el amor nace en el cerebro, que despacha la
información al corazón activando una zona denominada núcleo estriado,
responsable tanto del deseo sexual como del amor, que se activa con la adición a
las drogas. Lo que implica que el amor corporal adquiera la categoría de
estupefaciente, gracias a los altos niveles de dopamina. Y hasta allí llegó el
corazón contento. Desde entonces se habla de cerebros enamorados y de corazones
partíos. La conclusión de algunos psicólogos es que las personas acuden al
enamoramiento para completar su ser. A un personaje sin amores le falta algo,
poquito o mucho, de sí depende. Hay entidades tan vacías que necesitan ser
complementados por harems. Y en el caso de los tímidos o templados, basta con la
bigamia. La poli puede conducir al hospital o la cárcel. Para no hablar de la
iglesia y el cementerio.
Pero yo voy más allá. Después de mucho razonar deduje que el amor tiene
residencia en lo que dio en llamarse precisamente los órganos del amor,
identificables en el hombre como pene, falo, verga, pito, cipote, polla, picha y
mondá pelá, que tiene también una cabeza pensante, y en las damas como vagina,
bizcocho, pan, panocha, chocha, cuca, raja, para no ahondar en otras
profundidades. Como no suena muy poético el enumerar sustantivos que a pesar de
lo sustanciosos puedan considerarse descomedidos, había que consultar la obra de
vates arriesgados en la temática. Y al primero que me aproximé fue a
Apollinaire, adelantado vanguardista y pornógrafo por encargo, de quien descubrí
que en su pasión por Madeleine había compuesto Las nueve puertas de tu cuerpo,
donde con maña va describiendo cada uno de estos cojonudos orificios y su manera
de ir haciéndolos suyos, los dos ojos, las dos orejas, las dos fosas de la
nariz, la boca, el templo destemplado de entre las piernas “y la novena puerta
aún más misteriosa /
|
|
abierta entre dos montañas de perlas”. No me acojoné para describir la octava
puerta que se me presentó cuando la modelo Dina Merlini, siendo ambos
adolescentes recién desvirgados cada uno por su lado, me posó para que con mis
teclas la recreara ojo por ojo y diente por diente en el libro que llamaría El
cuerpo de ella, que el Distrito Especial me premiaría con 30 millones 40 años
después de haber sido escrito.
Cuando luego del largo viaje interestelar de su navío tendido sobre el sofá
toqué puerto, comencé a describirlo con un verso que cuando en el aeropuerto de
Maiquetía se lo susurré al oído a esa suculenta abogada venezolana encargada de
que no me fuera a pasar nada malo cuando fui a recibir el premio de poesía de la
Fundación Rómulo Gallegos, exclamó en éxtasis que era el mejor verso que había
oído en la vida, referido a ese sitio tan delicado, pues ella lo vivía día por
día en situaciones más escabrosas: “Henos por fin en el lugar de los hechos”.
Como era de izquierda letrada se emocionó más cuando le referí que otro de los
versos descriptivos era “púrpura y arremolinada como Maiacovsky / allí también
la anatomía se ha vuelto loca”, así como el ruso había dicho igual de sí mismo,
porque él era “todo corazón”. Y que la radiografía proseguía como “surco bestial
y creador de enervamiento”. Luego algo más pintoresco: “la estalactita canta
durante la noche / restregada por mi pata de grillo”.
A la sensibilizada doctora se le brotaban cada vez más los ojos. Y le continué
con la zambullida: “Y más adentro sensaciones / calor / óxido húmedo / rasguño /
rozadura / pequeños aletazos”. Y la inocultable, aunque un poco descomedida
referencia odorífera: “Y olor de oro de mar / en la nevera”. Sentí que le había
llegado al sitio más sensible, pero que podía ir más allá. No podía
desaprovechar para confiarle al oído el final del libro y tope del cuerpo, que
comenzaba con una especie de acróstico: “Complemento geni(t)al / Urano reducido
al ojo erótico / Lujoso lulo para la lujuria / Oscura inclinación”. Soltó una
carcajada por todo el cuerpo. “Sigue, sigue, -me dijo-, estoy atrapada”.
Clavándole la mirada en la pradera que describía, continué: “Territorio
extensísimo / moneda / de a centavo de cobre / paraíso / sumersión de gaviotas
extraviadas”. “Me quemas, ¿qué más?” “En ella se dilata y está vivo. / Violento
y vivo y dúctil y agresivo”. No tengo necesidad de referir que esa tarde el
avión partió sólo con mi maleta.
La montaña mágica, Junio 26 de 2024
|
|