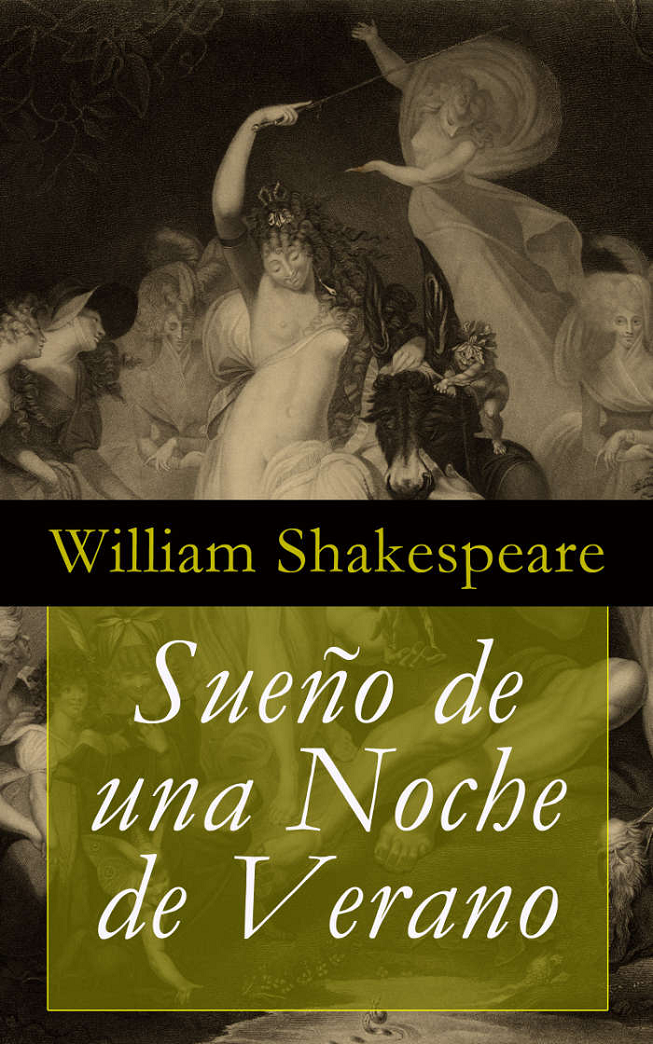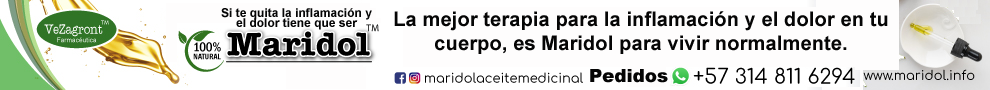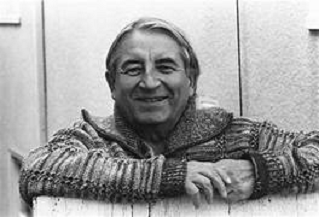|
|
de
encore la Danza de la moza donosa del argentino Carlos Guastavino.
Para la segunda parte la música del Ballet Estancia, op. 8 de Alberto Ginastera
de 1941 que, con su frenético final, Malambo hizo aullar de placer a un
auditorio que, suele perder los papeles con orquestaciones de semejante calibre
acompañadas de delirantes incursiones de la poderosa sección de percusión de Los
Ángeles. Se trata de una partitura afecta a la sensibilidad de un director que
la tiene incorporada a su repertorio desde hace décadas -la dirigió de memoria-
aunque tal vez mejor haber prescindido del narrador-barítono del viernes,
Gustavo Castillo.
Segundo concierto

El del sábado corroboró lo que se sospechaba desde el viernes: la intención de
enviar un mensaje al auditorio. En la primera parte Dzonot de Gabriela Ortiz,
una comisión de la orquesta a la compositora mexicana, de este 2024. Las
intenciones de Ortiz, consignadas en un extenso texto, plantean una especie de
Concierto para violoncello y orquesta, tal vez con algo de Poema sinfónico o
Sinfonía concertante con violoncello obbligato, en fin, no importa. Importa que
la parte solista estuvo a cargo de la dedicataria, la norteamericana Alisa
Weilerstein, una de las grandes de su instrumento, que tocó la obra con
autoridad, con dominio, se lució en los dificilísimos solos, pero, la obra, que
parece sobre medidas para el cine, resultó algo fatigante para el oyente. Eso
sí, aplaudidísima. El bis de la solista, la Sarabande en sol mayor de la Suite
nº1 BWV 1007 de Johann Sebastian Bach.
La segunda parte fue para la Música incidental del sueño de una noche de verano
de Shakespeare, de Felix.
Mendelssohn-Bartholdy, de 1826 la Obertura, de 1842 la música incidental
propiamente dicha. Una vez más, la interpretación musical, fuera de serie, lo
que estaba de sobra presupuestado. Impecable la actuación del Coro Nacional de
Colombia (Diana Carolina Cifuentes) y de las solistas, la soprano Jana McIntryre
y la mezzosoprano Deepa Johnny. Aquí sí, mejor, dejarnos de eufemismos porque el
espectáculo fue francamente lastimero y cursi. La actriz española María
Valverde, como narradora, parecía empeñarse en cada una de sus apariciones, de
arruinar la maravillosa música de Mendelssohn, entre otras porque se sabe, el
matrimonio entre la voz amplificada y el sonido natural de una orquesta será la
mayor de las veces mal avenido. De las proyecciones al fondo del escenario, la
verdad es que era difícil creer algo tan sinsentido y de dudoso gusto. Lo
verdaderamente importante fue que Dudamel evitó a toda costa hacer de
Mendelssohn un Mozart descafeinado; al fin y al cabo, bajo las apariencias, su
música sí encierra un sutil y elegante apasionamiento. Pero todo se iba yendo al
traste. No nos digamos mentiras.
Sin embargo, bienvenidos los intercambios culturales y siempre bienvenido
Dudamel.
|
|
Las presentaciones, pese a altibajos, corroboraron una vez más las bondades de
los intercambios culturales que son uno de los sellos del trabajo del Teatro
Mayor.
Difícil sucumbir a la tentación de analizar la visita de la Orquesta Filarmónica
de Los Ángeles a partir de los dos programas que interpretaron sucesivamente, la
noche del viernes 18 y sábado 19 de octubre en el Teatro Mayor. Ambos bajo la
dirección de Gustavo Dudamel, de sobra es sabido, uno de los grandes genios de
la batuta de nuestro tiempo y, de paso y justificadamente, un ídolo para la
afición musical de Bogotá.
Naturalmente, como era de esperarse dada la ocasión hubo, además del lleno
completo del aforo, constelación de luminarias en la sala, más refulgentes para
la segunda noche, hasta pareció que andaba Shirley Temple por ahí. Lo cierto es
que, la aparición de Dudamel fue recibida con una salva de aplausos, testimonio
del afecto de Bogotá por quien debe ser su director favorito.
El asunto en sí no es tan sencillo. Mejor ir por partes.
Intercambio cultural y tradición
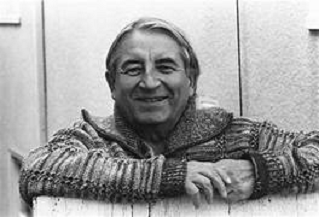
La tradición sinfónica en los Estados Unidos no es cosa para observar a la
ligera. En un sentido serio se remonta a la independencia
musical de los norteamericanos a principios del s.
XX, cuando, como afirmó Nicolás Slonimsky, dejaron de ser una colonia alemana y
se liberaron de los preceptos de Mendelssohn, Schumann y Wagner. Eso gracias a
la aparición de los primeros compositores estadounidenses de casta: Eduard
MacDowell -por cierto su primer maestro fue Juan Buitrago, un pianista
colombiano que vivía en casa de los MacDowell en Nueva York y luego discípulo de
la venezolana Teresa Carreño- seguido del genial Charles Ives, ellos abrieron la
puerta por donde trasegaron después Roy Harris, Georges Antheil, Henry Cowell,
Walter Piston, Howard Hanson, Aaron Copland y sus sucesores, John Cage o, Samuel
Barber cuya música fue la encargada de abrir el primer concierto.
No se puede tomar el asunto a la ligera. Porque lo que promueve el Teatro Mayor
con eventos de este calibre no es otra cosa que intercambio cultural, compartir
experiencias a partir de los beneficios objetivos que recibe Colombia, no sólo
por el disfrute de contemplar el trabajo de orquestas de altísimo nivel -algo
que de por sí lo justificaría- sino porque Estados Unidos hace realidad búsqueda
del Teatro Mayor de organizar un sistema no convencional de financiación de su
trabajo. Al fin y al cabo, no existe ningún país del mundo como los Estados
Unidos donde el capital privado apoye de manera tan formidable la vida musical.
Samuel
Rosenbaum afirmó, con razón, que el asunto desvirtúa, al menos en parte, el
imaginario de un país extremadamente materialista y concentrado en el dinero,
aunque acepta que el fenómeno no esté exento de esnobismo y dice, no hay más
remedio que aprobarlo y alentarlo para evitar que esos dineros tomen el camino
de la frivolidad. Es importante un país que entre 1959 y 1960 libró una guerra a
muerte contra la voracidad inmobiliaria para impedir la demolición del Carnegie
Hall, un monumento mundial de la música.
La Filarmónica de los Ángeles y Dudamel

Fundada en 1919, su palmarés de titulares recoge nombres de la talla de Artur
Rodzinsky, Otto Klemperer, John Barbirolli, Carlo Maria Giulini y en el pasado
reciente, Essa-Peka Salonen, encargado de hacer de Los Ángeles lo que es hoy,
una orquesta eminentemente progresista, labor continuada por Dudamel en 2009;
Dudamel la dejará para asumir la titularidad de la joya norteamericana de la
corona, la Filarmónica de New York que, olvidamos, fue fundada en
|
|
1842,
mismo año de la Filarmónica de Viena.
Ahora bien, en sus dos presentaciones bogotanas, los miembros la Filarmónica
demostraron, sobre el escenario, eso que pregonaba Leopold Stokowski: Ante todo
los músicos tienen que tocar bien sus instrumentos y deben poseer el dominio de
ellos; deben ser buenos solistas, aunque una cosa es ser solista y otra tocar en
una orquesta: si tenemos buenos solistas y les convencemos de que colaboren,
rápidamente tendremos una buena orquesta; pero eso no es fácil, tocar en una
orquesta es muy difícil y dirigirla mucho más. Nada nuevo bajo el sol: en el s.
XVIII se dijo de la Orquesta de Mannheim que era un ejército conformado por
generales. En Los Angeles el comandante supremo es Gustavo Dudamel.
Los dos conciertos de Dudamel
Que no se tergiversen las cosas, porque semejante preludio al concierto, de
ninguna manera puede poner en duda lo dicho: que Los Ángeles es un formidable
aparato orquestal y que Dudamel es un grande y el que manda. Pero no es menos
cierto que los programas, impecable y brillantemente recorridos dejaron qué
desear.
Para qué engañarnos, abrir la noche del viernes con el Adagio para cuerdas op.
11 de Samuel Barber, una pieza absolutamente encantadora de 1936, por la
inefable belleza de su inspiración, no fue una buena idea para Bogotá, donde se
interpreta, sí, en versiones no de semejante calibre con esos primeros compases
cuando el sonido de la cuerda parecía emerger de un poderoso órgano o los
sobreagudos incisivos de los poderosos violines, pero el Adagio se oye aquí como
letanía en matrimonios, bautizos, primeras comuniones y funerales.
En seguida el momento culminante de la gira, el Concierto en sol mayor de
Maurice Ravel de 1930, con Sergio Tiempo en la parte solista. Dudamel hizo de la
obra la filigrana que debe ser -artilugios de relojería musical dirían algunos-
con insospechados planos sonoros, detalles milagrosos en las texturas y la
compenetración con Tiempo, que más que interpretarlo maravillosamente dejó
flotar en el aire que disfrutaba la música a plenitud; tuvo la inteligencia,
también Dudamel, de no sucumbir a la tentación de añadirle a la música raptos
expresivos que no necesita en modo alguno el concierto. Muy bien resuelto el
endiablado trino del final del Adagio assai y qué pirotecnia en el Presto final.
Aplaudidísimo, tocó.
|