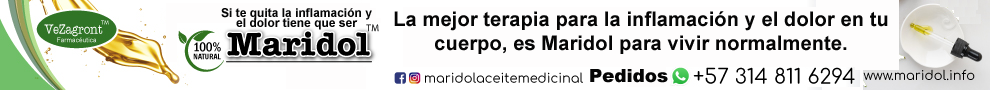|
|
Los viejóvenes

Por: Jotamario Arbeláez
Niños que éramos
en el barrio San Nicolás, sin dinero aún para comprar un balón,
un vecino del pasaje nos regaló el primero, al que un policía
que nos tenía bronca le pegó un tiro. Levemente traumatizados,
después de que jugábamos en el parque a las canicas, a la Lleva,
Rayuela o La libertad, que era la de policías y bandidos en la
que la mayoría pedíamos ser de los últimos para liberar a los
otros, nos sentábamos en el pasto a comer las pepitas rojas de
las matas de coca sembradas por la Alcaldía, y a especular
acerca de lo que nos gustaría ser cuando grandes. Víctor Mario
se pedía ser aviador, como llegó a serlo, el “negro” Mañosca
quería ser timbalero y lo sigue siendo, Luis Alfonso Ramírez
caballero de la alegre figura en camino hacia la cima de la
montaña, Ramiro Montoya viajero impenitente en todos los trenes
a estaciones desconocidas, mi primo Fabio Ramos sastre y a la
vez picaflor y aún sigue pica que pica, Humberto Pérsico decidió
ejercer como fetichista, Julio
Jaramillo ayudante de ginecólogo, pero pronto se aburrió de ver
entrepiernas, Julio Portocarrero norteamericanizarse y lo
consiguió y Dimitri boxeador hasta que le hicieron tirar la
toalla a coñazos.
Yo quería ser presidente de la república, pero de una manera
empírica porque en casa no había dinero para ponerme a estudiar
derecho. Me tocaría coger fama de atarbán y de puñetero, de
irreverente, de procaz y de mientamadres a ver sí así alguna vez
–como vimos que sucediera– esos fueran valores que me valdrían
para proponerme como candidato en este país del desangrado
corazón de Jesús. Mi tío padrino Picuenigua, que además de
liberal quiebra “pájaros” era pertinaz tumbalocas, me sopló que
me iría bien si
me resolvía a ser poeta como Amado Nervo, Porfirio Barba-Jacob o
Manuel Acuña, y a la vez amante latino o macho alfa como Rodolfo
Valentino, Porfirio Rubirosa, Anthony Quinn y Carlos Gardel. Y
para empezar me regaló El arte de amar de Ovidio y el de Erich
Fromm, El tapiz del amor celeste de Li-yun y El yate del amor
perverso de Nathan Ashburton. Con eso tuve. Para que no me
olvidara de la política, La técnica del golpe de estado, La
Violencia en Colombia y El Cristo de espaldas me los regaló el
tío Emilio, Mi mamá una edición preciosa de la Biblia de
Cipriano de Valera revisada por Casiodoro
de Reina que es mi tesoro, Y para
completar la carrera pícara Pérsico me inició con Cáncer de
Miller y en la Plaza de Santa Rosa encontré un ejemplar
subrayado de La filosofía del tocador del Marqués de
|
|
Sade, El coño de Irene de Louis Aragón y
Las once mil vergas de Apollinaire. Pero a decir verdad
solo vine a graduarme con Mi vida y mis amores de Frank Harris y con La
novela de la lujuria de Anónimo. De esa manera comenzó a armarse mi biblioteca,
y de paso yo.
Para adquirir un algo de presencia seguí por correspondencia el Método de
tensión dinámica de Charles Atlas que me proporcionaría fuerza interior
desdeñando la musculatura, y aprendí a mover la pelvis como Elvis Presley de
quien además le copié el copete y el arte de manipular el micrófono, pero no
para cantar sino para leer mis poemas al compás del reloj. Algo me picaba por
todo el cuerpo y no lo podía contrarrestar con sólo rascarme. Me dediqué por
tanto a bailar pegadito y amacizado en discotecas pecaminosas y en los quioscos
de Juanchito y así comenzó la cura que terminaba en el nocturno refriegue. Desde
que estaba adolescente mis compañeros pensaban que alardeaba. Por ejemplo, si
les decía que antes de la cita con una chica me pajeaba imaginando lo que iría a
pasar y después de que ella se iba volvía a hacerlo recordando lo que había
sucedido. Pues bien, ya empezaba a gozar de las maravillas del mundo, como eran
las hojas de los libros y los lomos de las mujeres por deshojar. Qué necesidad
había de desear ir al cielo con la angelología por disfrutar en este valle de
lágrimas espermáticas. Y eso que en cierta forma el seducido era yo, que por
entonces de inexperto me las tiraba. Me faltaba el toque de gracia para perder
la timidez y fue la botella, que me permitiría mantenerme firme en mi sitio.
Resulté bueno para todos los alcoholes, de acuerdo con las preferencias del
anfitrión. Y tuve la fortuna de que nunca me dio guayabo, tal vez porque nunca
solté la copa. Qué fácil era hacer el levante de cualquier hembra ya fuera peso
pesado, peso mosca, peso pluma o peso gallo, con tres tragos en cada buche,
escuchando en los bares Tomo y obligo. Así mi padre dijera por defenderme ante
los vecinos que yo era “buchipluma no más”.
Las mujeres, los libros y las botellas, la santísima trinidad que ha regido mi
vida de pasionario. Hay libros espesísimos como La guerra y la paz que uno va
leyendo con el pesar de que acaben, como litros de whisky que se van escanciando
con el pavor de la última gota, como mujeres de quienes se teme que en algún
momento no quieran o no puedan darse más y se vuelvan a calzar los calzones. Al
bar de La montaña mágica lo bauticé “Qué tomas, man”; a mi espaciosa biblioteca
“El jardín de senderos que se bifurcan” y a mi cama desatendida “A la sombra de
las muchachas en flor”. Cuántas páginas con centenares de caracteres habrán
absorbido los ojos de mi cerebro, cuántos litros etílicos habrá procesado mi
hígado para convertirlos en energía, cuántos galones de semen habrá prodigado mi
próstata a la cavidad insaciable. Habría que consultar a los investigadores del
Record
|
|
Guinnes. Cuando a lo
que debí apuntarme en consciencia desde el principio
sería a merecer el Nobel, el Cervantes o el Reina Sofía. Casi todos los otros me
los gané en franca lid, como el Cid. Los libros, los licores y las mujeres, todo
se agota. Recuerdo cuando pasaba por la ventana de la casa de las agujas con una
carretilla de mano un comprador callejero gritando: “¡Compro frascos y botellas
vacíos!”. Y más adelante: “¡Libros viejos y ya leídos!”. Pienso ahora que le
quedó faltando: “¡Y mujeres usadas!”. Así como detrás de él venía un vendedor
con una inmensa bandeja a voz en cuello ofreciendo: “Las panooochas calientes”,
que son una especie de arepas, en el buen sentido de la palabra.
Para evitar a mi
madre el espectáculo de mis maculados pantaloncillos a expensas de la tomadera y
el toma y daca tomé las de Villadiego, es decir hace 50 años las de Bogotá y
ahora las de Villa de Leyva. No tenía un peso en el bolsillo y podía exclamar
como Philip Roth en El lamento de Pornoy que “el pene era lo único que podía
considerar realmente mío”. Otros compañeros llegaron igualmente mozuelos a la
capital con una mano adelante y otra atrás. Yo me quité la delantera mientras
otros lo hacían con la trasera, y todos sobrevivimos porque la poesía abarca
todos los géneros.
Una de las mujeres de cuando decidí emparejarme –a la que le daba sopa y seco
desde la hora del desayuno- consultó con un médico, un psiquiatra y hasta con un
sacerdote, cómo hacer para conjurar mi ya insoportable satiriasis, y los tres le
dijeron que querían tener una cita privada conmigo para que les contara lo que
comía o consumía. La causa de mi priapismo equívoco, porque a mí si se me paraba
para lo propio, debió haber sido la lectura de los libros prohibidos, sobre todo
de la colección La sonrisa vertical que dirigía el cineísta Berlanga. Teniendo
en cuenta que desde muy joven lo único exótico que me comía eran las uñas, de
las que no he oído que tuvieran propiedades afrodisíacas.
Hoy miro al género femenino con la gratitud de Adán cuando devoró la manzana
bajo el árbol de serpentinas y me duele que por mis sinceras confesiones de
excomulgado pueda ser considerado como machista leninista por algunas
feministas, como muchos machos con cachos piensan que son chicaneros embustes de
un impotente.
Han pasado los años sobre la cama donde se me han cumplido todos los sueños,
secos, húmedos y decididamente mojados. Me he convertido en un octogenario
alejado del mundo más no de sus placeres que no desaparecen porque desaparezcan
los cuerpos físicos. He entrado en la onda del amor cibernético. Todo fluye. Me
visitan los ángeles invisibles pero sensibles a pedirme autógrafos en las
nalgas. Lo único que espero es que no se me acabe pronto la tinta de mi
estilógrafo.
|
|